Lee aquí, en exclusiva, la primera parte del preámbulo del libro «Testigo Involuntario», el libro de Miguel Ángel Lezcano, donde los secretos se hacen historia.
Era una noche más de reunión en la Cofradía, y el salón se llenaba, como siempre, de voces familiares que debatían sobre todo y nada a la vez: las últimas noticias de los informativos, el inminente evento en la parroquia, y, como no, todos los rumores habidos y por haber sobre la política nacional. El aire olía a cerveza e incienso, a tabaco de liar y a los ecos de historias pasadas que parecían haberse contado mil veces. Me senté en torno a la mesa, junto a otros hombres de mi generación, “la generación de los 80”. Pero no tardé en fijarme en los más jóvenes, sentados en el extremo opuesto de la mesa. Algunos abstraídos en sus teléfonos móviles, como si el resto de su entorno no tuviera nada que ver con ellos.
De pronto, en una televisión al fondo, el informativo mostraba imágenes de una marcha en el País Vasco, recuerdos de un país dividido, de gritos y furia. La noticia de las filtraciones de la relación amorosa entre Bárbara Rey y el Rey emérito. De nuevo en portada casos de corrupción de unos y otros. Guerra en Oriente Medio, y también en Ucrania. El volumen subió unos cuantos decibelios y todas las miradas se dirigieron hacia la pantalla.
—Otro debate sobre el pasado y más de lo mismo —murmuró el más joven, y algunos rieron de manera sarcástica. Para ellos, aquello era solo una vieja historia, algo remoto, ajeno a sus vidas y a su presente.
—¡Si es que España no cambiará nunca! —añadió otro con un tono de resignación impostada que me revolvió el estómago. Me vi a mí mismo, tres décadas atrás, patrullando en Vizcaya, sintiendo la tensión en cada esquina, el miedo a cada paso. Sabía lo que significaba el odio y la fragilidad de la paz. No pude evitar intervenir.
—No os confundáis, muchachos —dije, mirándolos con severidad—. Eso que veis en la televisión no es historia muerta. Yo viví esos días y fui testigo de la facilidad con la que un país puede dividirse, lanzarse al vacío y convertirse en un caos y, si no tomáis conciencia de ello, esos mismos fantasmas seguirán acechando hasta encontrar el momento de regresar.
Mi voz cortó el ambiente por un segundo y todos guardaron silencio, pero pronto alguien cambió de tema, como si mis palabras no fueran más que otro eco de tiempos anacrónicos y trasnochados. Sin embargo, aquella noche, al salir de la reunión e incorporarme a la calle vacía, bajo la luz amarillenta de las farolas, sentí que mis recuerdos eran, quizás, la última advertencia contra la ceguera y la indiferencia de quienes ven el pasado como una vieja película, sin darse cuenta de que los monstruos pueden regresar a escena en un instante.
La reunión en la Cofradía continuó sin mí. En mi cabeza, aún resonaban los últimos comentarios que escuché sobre los casos de corrupción que ocupaban los informativos. Las risas despreocupadas, los gestos de indiferencia y los ojos clavados en los teléfonos hacían que me cuestionara su indiferencia ante asuntos tan preocupantes. Para ellos, la Monarquía, los políticos y todos los escándalos de la élite española eran apenas un entretenimiento pasajero, algo para comentar durante la cena o en el chat del grupo.
Mientras apuraba mi café, los recuerdos comenzaron a surgir como una marea inevitable. Había visto de cerca lo que ocurría detrás de los muros de los palacios, y el peso de esos secretos se hace difícil de llevar mientras se está al servicio de la institución. Pero ahora, viendo cómo estos jóvenes trataban los escándalos con total ligereza, sentía la necesidad de revivir aquellos momentos, aunque solo fuera para recordar por qué esa frivolidad me resultaba tan perturbadora.
Aquel había sido un día largo, agotador. Aunque estaba acostumbrado a la formalidad de la Casa Real, no dejaba de impresionarme la distancia entre la imagen pública y la vida privada de aquellos a quienes servía. Los gestos, las sonrisas y los discursos de la familia real en eventos oficiales parecían una representación, cuando uno forma parte de su entorno privado, en los pasillos, en los despachos, tras las puertas cerradas.
—¿Otra vez lo mismo? —murmuró uno de los cofrades, mientras otro hacía gestos de desprecio. La imagen del Rey emérito ocupaba la pantalla, acompañado de titulares que hablaban de corrupción, de secretos ocultos y de dudosas amistades. Sin embargo, a mí, maldita la gracia que me hacían sus comentarios y mi mente viajaba a toda velocidad a un pasado que contrastaba de manera alarmante con la realidad actual.
Sentí un nudo en el estómago. Recordé el escándalo de Bárbara Rey y cómo, durante aquellos días, la Monarquía parecía vivir en una burbuja de impunidad. En sus conversaciones, la gente se preguntaba con incredulidad cómo era posible que un símbolo de la unidad de España estuviera envuelto en secretos y controversias. Pero ese escándalo no era solo un chisme; se trataba de una muestra palpable de la desconexión entre el poder y la ciudadanía, una lección olvidada que se repetía en el ciclo de la historia.
CONTINUARÁ…
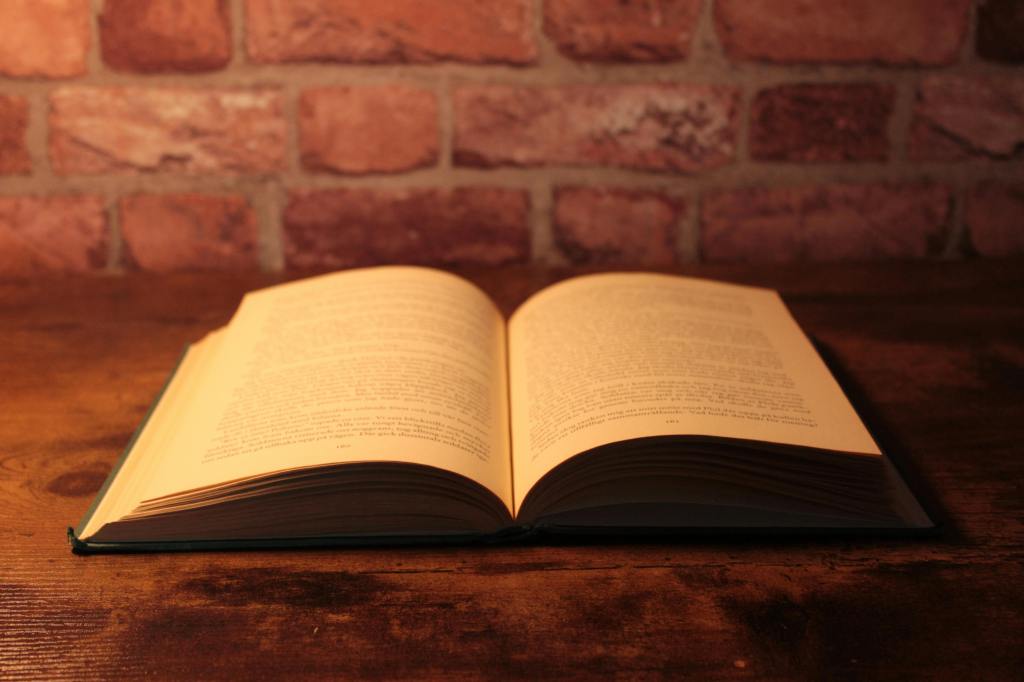
Deja un comentario